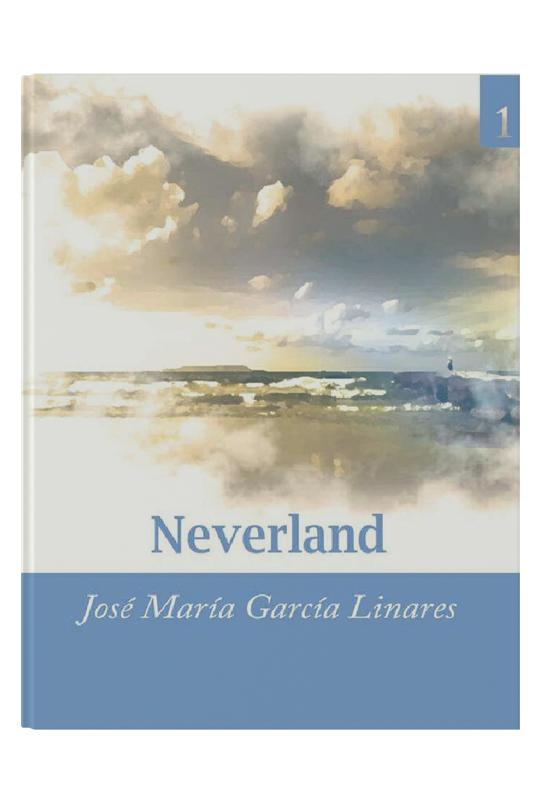A mi abuelo lo mató un cáncer.
Se llevó con él
mi primigenia fantasía,
las canciones con pasteles en el campo,
las historias de la noche de Reyes.
Con ocho años cumplidos
la muerte no fue más que una palabra,
un “el abuelo ha muerto” de mi madre.
No lloré porque “el abuelo está en el cielo”
y volverá, pensaba, en unos días.
El cielo de los niños es de azúcar,
de alas de algodón, de nubes gordas.
Reparten chucherías por las calles,
el sol es de color azul,
la gente viste en manga corta
y ríe, saluda y da paseos.
Desde entonces he buscado la manera
de alcanzar ese lugar,
ese cielo que una vez estuvo arriba,
bien marcado con la cruz de los tesoros.
He caminado por la vida,
por los charcos de los álbumes de fotos
y la voz de los recuerdos,
mas sin suerte.
Con los años las palabras
se han cargado de dolor,
y la muerte, la distancia, las ausencias,
han levantado los tabiques
de esta casa sin jardín,
perdida para siempre en la nostalgia
de un abrazo,
de mis pecas,
de sus canas.